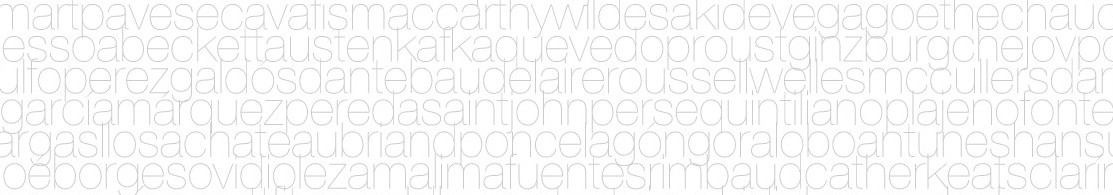A las tres de la mañana en el libro de Xu Bing
Este libro no está en inglés. Ni en español. Ni en chino, aunque tal vez tendría alguna conexión más evidente con los ideogramas. Ni siquiera estoy seguro de que sea un libro. Tiene forma de libro y lo he comprado en una tienda de un museo, en el Thyssen. Es muy divertido, superficial y profundo a la vez. Y es muy inquietante.
Este ¿libro? ¿arte de producción masiva? ¿intervención? ¿manifiesto? no tiene palabras, siquiera. Es un lenguaje específico y todos los lenguajes a la vez.
En 1.988 Xu Bing realizó una exposición llamada Book from the sky. En ella, mediante caracteres chinos falsos, ponía en discusión la validez del lenguaje o su falta de adecuación a lo que se hace necesario y por tanto hacía más evidente su papel como herramienta de confrontación antes que de comunión. Al igual que en el caso de otros artistas asémicos, como Michaux, la andanada lo es sobre la línea de flotación de la transmisión cultural: por un lado devuelve un poder seminal al propio sistema de notación, pero por otro pone en duda la convención sobre la que se asienta el significado y por tanto, la capacidad de transmitir. La operación no es en absoluto asémica: el significado es poderosísimo puesto que se niega la base cultural y el contenedor de representación que implica el lenguaje. Es un mecanismo que solo conduce al idiolecto desde la unidad mínima de composición, la letra o en este caso el ideograma. Al modo de La vela de Finnegan, de Joyce, un libro imposible de traducir y casi de leer en su lengua nativa inglesa (trufada de expresiones en otros idiomas, como el latín), Book from the sky suponía un acto que podríamos calificar de autoritario en su arrogante posición como discurso inalcanzable y soberbio, en tanto que buscaba más el distanciamiento artístico que la transmisión de conceptos entendibles.
El debate, por tanto, se convierte en una conversación imposible pues nada transmite excepto la desconfianza absoluta en la capacidad del lenguaje. Esa duda que ya exponía, por ejemplo, Gabriel Josipovici sobre la posición del escritor (chamán del lenguaje, al fin) en el mundo, pero que se podría expresar también mediante una asunción del estupor: la misma sospecha que nos asalta leyendo La carta de Lord Chandos de que solo el silencio, y solo en el silencio, se atrapa la vivencia, sin signo asociado. Las elecciones de la materia para narrar (empezando por el alfabeto o el idioma) nos llevan a pequeños cobijos, y solo en la intemperie del mundo parecería éste cobrar sentido. Esta sensación de inaprehensión, que tanto ha castigado también a los pintores, está en la base del impulso de narrar, pese a que el escritor avisado, y también el lector, sepan que a lo máximo que se puede aspirar, como decía Faulkner acerca de su novela El ruido y la furia, es al mejor fracaso posible. La incomodidad con el lenguaje como mecanismo de representación (una rosa es una rosa es una rosa) atraviesa la cultura como un venablo en el corazón y la herida, pese a dejarnos moribundos, no nos impide la busca de esa comunión cabalística entre lo representado, lo dicho y lo real.
La operación, en Book from the ground, es probablemente de orden inverso. No se niega el significado al lenguaje, sino que se busca universalizar la señal de transporte mediante un “idioma” propio del no lugar: señalética de aeropuerto y simplicidad de los mensajes de los pictogramas. El resultado es visual y plano: es la muerte de la connotación, información pura, a veces escatológica, sobre 24 horas en la vida de un hombre, cualquier hombre (y eso también es inquietante). Por decirlo de algún modo, es el lenguaje de los sin identidad.
Si la poesía concreta, de la que este reseñista es humilde practicante, trata de devolver un significado visual al lenguaje, jugando con la grafía y tratando de empujar las fronteras del caligrama, la operación de Bing es la de negar el significado del lenguaje escrito o al menos poner de manifiesto sus límites. La realidad, por tanto, puede ser asida con herramientas muy pobres, negándose la elevación y ciñéndose, como la propia vida de muchas personas, a la anécdota. En mi caso, trabajo con versos sobre el paisaje, habitualmente: la impronta de una escena o de un vistazo llegan en el taller del poeta al verso. Dotar de una imagen propia a alguno de esos versos es también volver a la primera impresión. Y la demostración de que es un intento imposible que ni siquiera la fotografía, tan referencial ella, logra: atrapar verdaderamente la esencia de lo real. No obstante, la secuencia de la caza de la imagen y su sublimación en el verso y a la vez el “reciclado” de versos pre-existentes y venidos de la sensación ante el paisaje para devolver una idea visual (pasar del alfabeto al ideograma, en fin) es un círculo que se agota en sí mismo y expresa, al fin, una doble exposición a la vivencia que, lamento confesarlo, no amplía los límites de la precisión del significado: tal vez solo aporte, como ya anunciaba Proust, capas espurias de artisticidad.
Valga el excurso, y perdóneseme la atrevida intromisión de mis propias reflexiones sobre el asunto, para poner en perspectiva la figura del autor: Xu Bing, que lleva décadas estudiando las artes de imprenta, el arte y el significado social del mismo, consigue algo que inaugura y probablemente mata el género de la narración pictográfica. El libro es interesante, divertido, retador y de una creatividad asombrosa, pero también es una sublimación de lo fútil y lo ininteresante.
Hay más lecturas, naturalmente. Una posible es la de la globalización de la peripecia en culturas que están perdiendo sus rasgos de identidad. El día de un oficinista coreano no se diferenciará mucho del de uno alemán: lo terrible es que tal vez ninguno de los dos intente que ese día sobresalga, pero no porque no estén interesados en ello, sino porque la impresión de realidad que produce, precisamente, la actividad, ejerce una operación similar a la del lenguaje convencional al dotar de significados tranquilizadores a actos que, desnudados por Bing y estudiados con atención, serían casi aterradores en su vaciedad.
Tal vez conozca el lector los “mangas” japoneses sin texto. En este caso, se fía al dibujo el transporte de la emoción, que sí es universal, aunque solo sea porque nuestro cerebro reacciona automáticamente a las expresiones faciales y, según parece, a los emoticonos. La banalización de la emoción producida por este lenguaje reducido a su mínimo transporte es otra de las consecuencias. Y aunque la operación de Bing trata de llevar los pictogramas a su máxima capacidad de expresión, el resultado es desasosegante.
Entronca, por otro lado, con muchas tradiciones de la imagen como generadora de discurso, siempre utilizada por quienes saben de su poder. Normalmente, la lección de la gárgola, del capitel románico, quedaba casi en manos de la conseja, pues la misa en latín servía más para potenciar el misterio que para explicar la palabra. Era, por tanto, un respeto taumatúrgico. Paralelamente, se da, mientras se analiza el volumen (insisto en que no encuentro un verbo para describir la acción de enfrentarse a este libro) la familiar sensación de que estamos leyendo jeroglíficos, lo que se traduce en un juego ciertamente divertido. Pero el vacío del libro termina atrapando a quien se expone a él. Si siempre hemos querido conocer a Julián Sorel, a Madame Bovary, a Viernes o incluso a cualquiera de los Kas de Kafka, el presentimiento de que este personaje se parece demasiado a un lunes gris lo hace repulsivo… como un espejo.
Sería injusto, por último, no acudir a las explicaciones del autor, aunque solo sea por haberlas rebatido: “Hace veinte años hice Book from the sky, un libro de caracteres chinos ilegibles que nadie podía leer. Ahora he creado Book from the ground, un libro que cualquiera puede leer. Aunque son muy distintos, los dos libros tienen algo en común: independientemente del idioma o el nivel educativo, el libro trata a los lectores de manera igualitaria. Book from the sky era una expresión de duda y alarma sobre los sistemas de escritura existentes, Book from the ground expresa el ideal de un lenguaje universal y comprensible, y mi idea de la dirección que toma la comunicación contemporánea”.
Superar Babel o al menos el complejo.
Enfréntense a este raro experimento, este cruce de caminos entre el arte, la reflexión, la sonrisa congelada y el alarde. Encierra muchas más lecciones de lo que parece.
Xu Bing. Book from the Ground. The MIT Press, Cambridge Massachussets, 2013. Redifusióncon permiso de microrevista.com
Me gusta esto:
Me gusta Cargando...